«Mamá siempre decía: la vida es como una caja de bombones.
Nunca sabes lo que te va a tocar»
Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994).
No sabes lo que te va a tocar y tampoco sabes cuándo.
A veces un niño al nacer presenta
un problema estructural o funcional que le provoca algún tipo de discapacidad. Y cuando esto ocurre la pregunta siempre es:
¿qué hacemos ahora y cómo lo hacemos? El cine ha sabido reflejar esta circunstancia. Por ejemplo,
La historia de Jan (Bernardo Moll, 2016) nos cuenta los seis primeros años de la vida de un niño con
síndrome de Down, grabado por sus padres. Toda una enseñanza de integración, cariño y alegría.
Otras veces es
un accidente o una enfermedad la que cambia el presente y condiciona el resto de la vida. De repente dejas de ser como eras. No dejas de ser tú, pero eres diferente y no sabes cómo será el futuro o los nuevos retos que se presentan. A Kate Parker (Hillary Swank), una reconocida pianista, le diagnostican ELA en
Nunca me dejes sola (George C. Wolfe, 2014). Un cambio radical en su día a día que consigue ir gestionando con la ayuda de una cuidadora un tanto suigéneris que resulta ser clave en el acompañamiento del progreso de la enfermedad y las emociones de la protagonista.
La figura del
cuidador –ya sean familiares, amigos, profesionales, o la mezcla de ellos– juega un papel imprescindible en la adaptación e integración de la persona con discapacidad, creándose un vínculo emocional y de dependencia mutua en todo el proceso.
Marlee Matlin, actriz sorda en la vida real, encarna en CODA (Sian Heder, 2021) a la madre de una familia en la que todos son sordos excepto una de las hijas, interpretada por Emilia Jones, quien tiene una enorme capacidad para el canto y que es el soporte e interlocutor de todos ellos con el mundo exterior. ¿Qué debería hacer esta chica? ¿Luchar por su futuro o seguir ocupándose de sus padres y hermanos? La cinta, ganadora de tres Oscar, es una adaptación de la francesa La familia Bélier (Éric Lartigau, 2014), estrenada siete años antes.
Matlin también recibió un Oscar a la mejor actriz por su trabajo en la película Hijos de un dios menor (Randa Haines, 1986). En ella su personaje utiliza el lenguaje de los signos para comunicarse con los demás pero, ante la posibilidad de aprender a hablar, aparece el rechazo al cambio de la protagonista.
La comunicación se complica cuando hay una discapacidad física o intelectual, pero nunca desaparece. Ni en las peores circunstancias. Siempre hay algo que ayuda a expresarse: signos, braille para personas ciegas, gestos y hasta una bocina, como hacía en sus películas Harpo Marx –quien, como todo el mundo sabe, no era mudo en la vida real. O empleando tecnología más avanzada, claro.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Stephen Hawking, diagnosticado de ELA, que recoge La teoría del todo (James Marsh, 2014). La película refleja una lucha titánica contra la enfermedad degenerativa que, poco a poco, va mermando todos los músculos y las funciones del cuerpo –incluida la voz–. Algo que Hawking no está dispuesto a admitir. Con su mente privilegiada, el genio que revolucionó la ciencia y la forma de entender el universo –a pesar de sus limitaciones– incorporó un sintetizador a su silla de ruedas y estuvo comunicándose con el mundo y divulgando sus conocimientos hasta el final de sus días. Hoy las grandes empresas tecnológicas están desarrollando herramientas y proyectos adaptados a personas con discapacidad para facilitar la comunicación e inclusión en la sociedad actual. Algo que ya está dando sus primeros frutos.
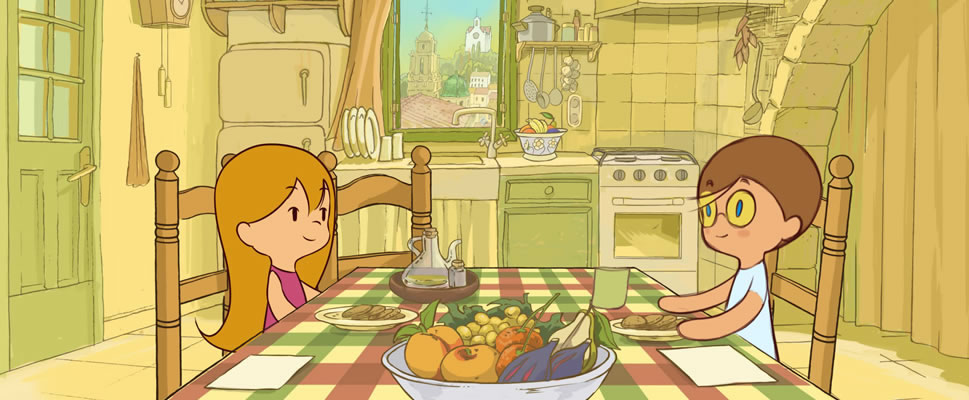
Colores (Sami Natsheh Barragán y Juan Manuel Navarro, 2017).
En España hay 4,4 millones de personas con algún tipo de discapacidad, según la última estadística del INE. Y aunque parezca increíble, no es hasta principios del siglo XX cuando la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (en vigor desde 2008) reconoció que «la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales», solicitando a todos los países que tomen las medidas necesarias para eliminar los obstáculos a su integración.
Está muy bien una declaración de principios, pero la realidad es que son las asociaciones y fundaciones, muchas de ellas creadas por padres y familiares, las que más están haciendo por la atención e integración de estas personas. Un caso cercano: Quico, el hijo de mi amiga Beatriz Navarro, con discapacidad intelectual, vive en una casa tutelada puesta en marcha por la Asociación Círvite, fundada por un grupo de padres. Ahora están construyendo una residencia para cuando sus hijos sean mayores y ellos falten. Una preocupación que surge desde el principio y se mantiene a lo largo de toda la vida.
Pero cuando hablamos de discapacidad tenemos que diferenciar. No es lo mismo la disminución de las habilidades físicas y adaptativas o intelectuales, que de la comunicación, el aprendizaje o la interacción social. Cada una tiene sus retos, necesidades, perspectivas de futuro y tiempos de apoyo y cuidado. No obstante, creo que hay algo común en todas ellas: la necesidad de un cuidador, el afán de superación, las dificultades de integración, la falta de ayudas y la preocupación de los padres o familiares directos por el futuro de las personas con discapacidad.
Desde 1988, la Fundación ONCE lleva realizando en España una importantísima labor por la plena inclusión de las personas con discapacidad –prioritariamente los invidentes. En el cortometraje Colores (Sami Natsheh Barragán y Juan Manuel Navarro, 2017), un niño ciego descubre una nueva ventana en su vida a través de una amiga que le hace ‘ver’ otro mundo. El documental El laberinto de lo posible (Wanadi Siso, 2015) nos cuenta como la venezolana Sonia Soberats, que se quedó ciega por un trauma después de la muerte de sus hijos, se convierte en fotógrafa invidente, creando en 35mm imágenes mentales informadas por el tacto, el olfato y el oído. A eso lo llamo yo reinventarse.
El séptimo arte ha tratado la discapacidad en sus diferentes grados y parcelas con una profusión de largometrajes, documentales y series. La discapacidad intelectual ha ocupado un lugar preferente, especialmente sobre el trastorno del espectro del autista (TEA). Tom Cruise descubre en Rain Man (Barry Levinson, 1988) que tiene un hermano autista al que, además, su recientemente fallecido padre ha dejado toda su herencia. Dustin Hoffman recibió un Oscar por su magnífica interpretación del hermano.
Tom Hanks se hizo con su segundo Oscar al mejor actor por la popularísima Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994). La merma intelectual no impide que el protagonista de la película acabe convirtiéndose en una de las personas más reconocidas en Estados Unidos –entre otras cosas por su faceta de emprendedor. La persistencia y las ganas de superación del personaje, sustentadas en el soporte y el apoyo de su madre, hacen de él un verdadero héroe.
La serie The Good Doctor (2017-2024), creada por David Shore a partir de una serie coreana, analiza en sus siete temporadas el autismo visto a través de su protagonista, de sus compañeros médicos y de su mentor, todos los cuales se acaban rindiendo a sus habilidades diagnósticas y médicas frente a sus problemas de interacción con la sociedad.
Campeones (Javier Fesser, 2018) tuvo una impresionante acogida entre el público. En la película, un entrenador de baloncesto es obligado a formar a un equipo integrado por personas con discapacidad intelectual. Lo que inicialmente es un castigo y un caos se acaba convirtiendo en una lección de vida. Tras recibir numerosos premios, Javier Fesser repitió con los mismos intérpretes en CampeoneX (2023), la secuela que cambia el baloncesto por el atletismo. El documental Ni distintos ni diferentes: Campeones (Álvaro Longoria, 2018) nos muestra las distintas vida y dificultades de cada uno de los protagonistas de ambas películas.
Cierro este breve recorrido con una cita del mencionado Stephen Hawking: «Quiero demostrar que las personas no necesitan limitarse por sus discapacidades físicas mientras no tengan discapacidades de espíritu».
Películas mencionadas
Otras obras para trabajar la discapacidad